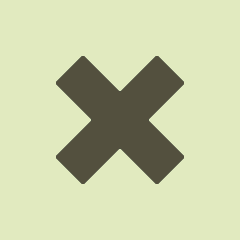Esta web puede mostrar contenido para adultos.
Afirmo que ya he alcanzado los 18 años de edad. He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad
Cuento I

Cuento I
Acompáñenme. Ustedes y yo seremos los espectadores de un pequeño drama en tres actos. Cierren los ojos, dejen que los guié. Primero el escenario donde se desarrolla nuestra historia. Estamos en medio de una habitación no muy grande, como un pequeño salón, no pueden ver nada, recuerden que tienen los ojos cerrados. Pero podemos escuchar: hay una ventana abierta por la que se cuela el rumor de la noche, el sonido del mar no muy lejano y el roce de la tela de la cortina que se mece apacible impulsada por una brisa cálida de verano. Se oye el tintineo de una copa, un sonido agudo y sutil que se mezcla con los acordes cadenciosos de una bossa nova que suena en un viejo gramófono. Ahora abran los ojos. La habitación está penumbras, una vela agoniza sobre una mesa donde se adivinan los restos de una frugal cena, sobre el mantel una mancha de vino y una servilleta blanca con restos de carmín. Del resto de la estancia solo atisbamos a ver sombras grotescas proyectadas sobre paredes decoradas con exquisito gusto.
Hay un pasillo. Columnas de libros se apilan junto a las paredes: poesía, viejos folletines franceses, catálogos de antigüedades y grandes volúmenes de fotografía. Observen bien, sobre uno de los montones de libros encontramos la primera señal: un vestido corto de mujer con estampado de flores azules. Un poco más allá un mocasín de ante bajo un viejo revistero y no muy lejos, un cinturón de caballero se enrosca como una serpiente alrededor de una bailarina plateada. Llegamos a una puerta, entren no se queden ahí. La habitación solo está iluminada por la suave luz de una luna rotundamente llena que se cuela a través de un alto ventanal, en una cama coronada con un viejo dosel yacen nuestros protagonistas. Dos rocas en el desierto de la noche, cubiertos sus cuerpos por una sábana que acompaña los acompasados movimientos, como una segunda piel que se estremece ante las caricias al mismo tiempo que las proporciona. Fundidas sus bocas, es difícil saber dónde empieza una y termina la otra, apagando una sed infinita con febril ansia con la que el condenado bebe su última copa de vida. La espalda de él tamizada por diminutas gotas de sudor como perlas reposando sobre un lecho de arena. Dibujando filigranas con sus manos en su pecho.
Durante un momento él se separa para desprenderse de lo poco que le queda de ropa, durante unos segundos vemos el cuerpo de ella, agitado y con el rubor encendiendo sus mejillas, los brazos hacia atrás, el pecho desafiante y agitado en un gesto de tierna entrega. Él la mira, con la misma profundidad con la que la miró la primera vez, y ella se siente durante un instante aún más desnuda si cabe, viendo en sus ojos la sutil inteligencia, oscura e intensa que la sedujo desde el primer momento. Sin dejar de mirarla busca su sexo, dispuesto a dar el último paso, ella con un moviente suave de caderas se ofrece y el explora y juega con un contacto acompasado, sintiendo el fuego derretido que emana de su sexo. Espera la señal, cuando sus ojos se revelen poseídos por el deseo irrefrenable. Entonces se abre paso, y durante un segundo eterno siente, mucho más intensamente que durante el orgasmo que llegará luego, que en el fondo ella son todas las mujeres y el todos los hombres y que los viejos espíritus danzan a su alrededor convocados por el inefable ritual del amor.
Aguere, 31 de enero 2016
Hay un pasillo. Columnas de libros se apilan junto a las paredes: poesía, viejos folletines franceses, catálogos de antigüedades y grandes volúmenes de fotografía. Observen bien, sobre uno de los montones de libros encontramos la primera señal: un vestido corto de mujer con estampado de flores azules. Un poco más allá un mocasín de ante bajo un viejo revistero y no muy lejos, un cinturón de caballero se enrosca como una serpiente alrededor de una bailarina plateada. Llegamos a una puerta, entren no se queden ahí. La habitación solo está iluminada por la suave luz de una luna rotundamente llena que se cuela a través de un alto ventanal, en una cama coronada con un viejo dosel yacen nuestros protagonistas. Dos rocas en el desierto de la noche, cubiertos sus cuerpos por una sábana que acompaña los acompasados movimientos, como una segunda piel que se estremece ante las caricias al mismo tiempo que las proporciona. Fundidas sus bocas, es difícil saber dónde empieza una y termina la otra, apagando una sed infinita con febril ansia con la que el condenado bebe su última copa de vida. La espalda de él tamizada por diminutas gotas de sudor como perlas reposando sobre un lecho de arena. Dibujando filigranas con sus manos en su pecho.
Durante un momento él se separa para desprenderse de lo poco que le queda de ropa, durante unos segundos vemos el cuerpo de ella, agitado y con el rubor encendiendo sus mejillas, los brazos hacia atrás, el pecho desafiante y agitado en un gesto de tierna entrega. Él la mira, con la misma profundidad con la que la miró la primera vez, y ella se siente durante un instante aún más desnuda si cabe, viendo en sus ojos la sutil inteligencia, oscura e intensa que la sedujo desde el primer momento. Sin dejar de mirarla busca su sexo, dispuesto a dar el último paso, ella con un moviente suave de caderas se ofrece y el explora y juega con un contacto acompasado, sintiendo el fuego derretido que emana de su sexo. Espera la señal, cuando sus ojos se revelen poseídos por el deseo irrefrenable. Entonces se abre paso, y durante un segundo eterno siente, mucho más intensamente que durante el orgasmo que llegará luego, que en el fondo ella son todas las mujeres y el todos los hombres y que los viejos espíritus danzan a su alrededor convocados por el inefable ritual del amor.
Aguere, 31 de enero 2016

Publicado por: benitomo
Publicado: 31/01/2016 21:03
Visto (veces): 251
Comentarios: 1
Publicado: 31/01/2016 21:03
Visto (veces): 251
Comentarios: 1
A 3 personas les gusta este blog

airea | 04/07/2017 01:36
no lo había descubierto antes... bien relatado, ha llevado mi imaginación por la escena donde se consumaba el amor. me ha faltado un algo más, algo de acción, una situación determinada, pero me ha gustado. te has quedado en el primero, al final, deduzco que espectador.
Nuestra web sólo usa cookies técnicas para el correcto funcionamiento de la web. Más información