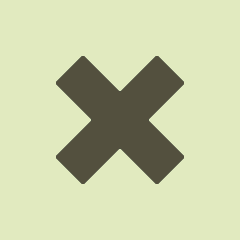Esta web puede mostrar contenido para adultos.
Afirmo que ya he alcanzado los 18 años de edad. He leído y acepto las condiciones de uso y la política de privacidad
Solos

Solos
La forma en que me miraba, con esa mezcla de desafío y deseo, me hizo perder la paciencia. La atrapé por la cintura y la empujé contra la pared con fuerza controlada, sintiendo su cuerpo tensarse un segundo antes de rendirse a mí. Mis labios devoraron los suyos, mordiendo su labio inferior mientras mis manos exploraban su piel caliente, arrancando gemidos suaves que solo me hicieron querer más.
No tenía tiempo para delicadezas. Rasgué su ropa, sintiendo su respiración entrecortarse cuando la tela cayó al suelo. Mi boca descendió por su cuello, marcándola, sabiendo que esas señales quedarían en su piel al día siguiente. Su espalda se arqueó cuando mi lengua encontró su punto más sensible entre sus piernas, jugando con la humedad que ya me estaba esperando.
No podía más. La giré sin esfuerzo, obligándola a apoyar las manos en la pared. Mi mano aferró su cadera y, sin más advertencia, la penetré con un golpe profundo que arrancó un jadeo desgarrado de sus labios.
El sonido de mi piel chocando contra la suya llenaba la habitación. Cada embestida era más dura, más intensa, sintiendo cómo su cuerpo temblaba bajo mi control. Su espalda se arqueaba, su respiración se entrecortaba, sus uñas se clavaban en la pared mientras mi mano se deslizaba entre sus piernas, llevándola al borde una y otra vez, sin dejarle descanso.
La sujeté del cabello, obligándola a mirarme sobre su hombro. Sus ojos eran puro deseo. "Dímelo", gruñí contra su oído, sin detener el ritmo brutal de mis movimientos. "Dime que eres mía".
Su respuesta fue un gemido entrecortado y un temblor violento cuando el orgasmo la atravesó, apretándome con tanta fuerza que casi me deshizo. Pero no terminé. No hasta que la tumbé en la cama, sujetando sus muñecas sobre su cabeza, y reclamé cada centímetro de su cuerpo con la misma fiereza con la que ella me estaba volviendo loco.
Esa noche, no hubo piedad. Solo placer crudo, insaciable y la certeza de que nunca tendría suficiente de ella.
No tenía tiempo para delicadezas. Rasgué su ropa, sintiendo su respiración entrecortarse cuando la tela cayó al suelo. Mi boca descendió por su cuello, marcándola, sabiendo que esas señales quedarían en su piel al día siguiente. Su espalda se arqueó cuando mi lengua encontró su punto más sensible entre sus piernas, jugando con la humedad que ya me estaba esperando.
No podía más. La giré sin esfuerzo, obligándola a apoyar las manos en la pared. Mi mano aferró su cadera y, sin más advertencia, la penetré con un golpe profundo que arrancó un jadeo desgarrado de sus labios.
El sonido de mi piel chocando contra la suya llenaba la habitación. Cada embestida era más dura, más intensa, sintiendo cómo su cuerpo temblaba bajo mi control. Su espalda se arqueaba, su respiración se entrecortaba, sus uñas se clavaban en la pared mientras mi mano se deslizaba entre sus piernas, llevándola al borde una y otra vez, sin dejarle descanso.
La sujeté del cabello, obligándola a mirarme sobre su hombro. Sus ojos eran puro deseo. "Dímelo", gruñí contra su oído, sin detener el ritmo brutal de mis movimientos. "Dime que eres mía".
Su respuesta fue un gemido entrecortado y un temblor violento cuando el orgasmo la atravesó, apretándome con tanta fuerza que casi me deshizo. Pero no terminé. No hasta que la tumbé en la cama, sujetando sus muñecas sobre su cabeza, y reclamé cada centímetro de su cuerpo con la misma fiereza con la que ella me estaba volviendo loco.
Esa noche, no hubo piedad. Solo placer crudo, insaciable y la certeza de que nunca tendría suficiente de ella.

Publicado por: guajetf
Publicado: 21/03/2025 17:05
Visto (veces): 161
Comentarios: 0
Publicado: 21/03/2025 17:05
Visto (veces): 161
Comentarios: 0
A 6 personas les gusta este blog
Nuestra web sólo usa cookies técnicas para el correcto funcionamiento de la web. Más información